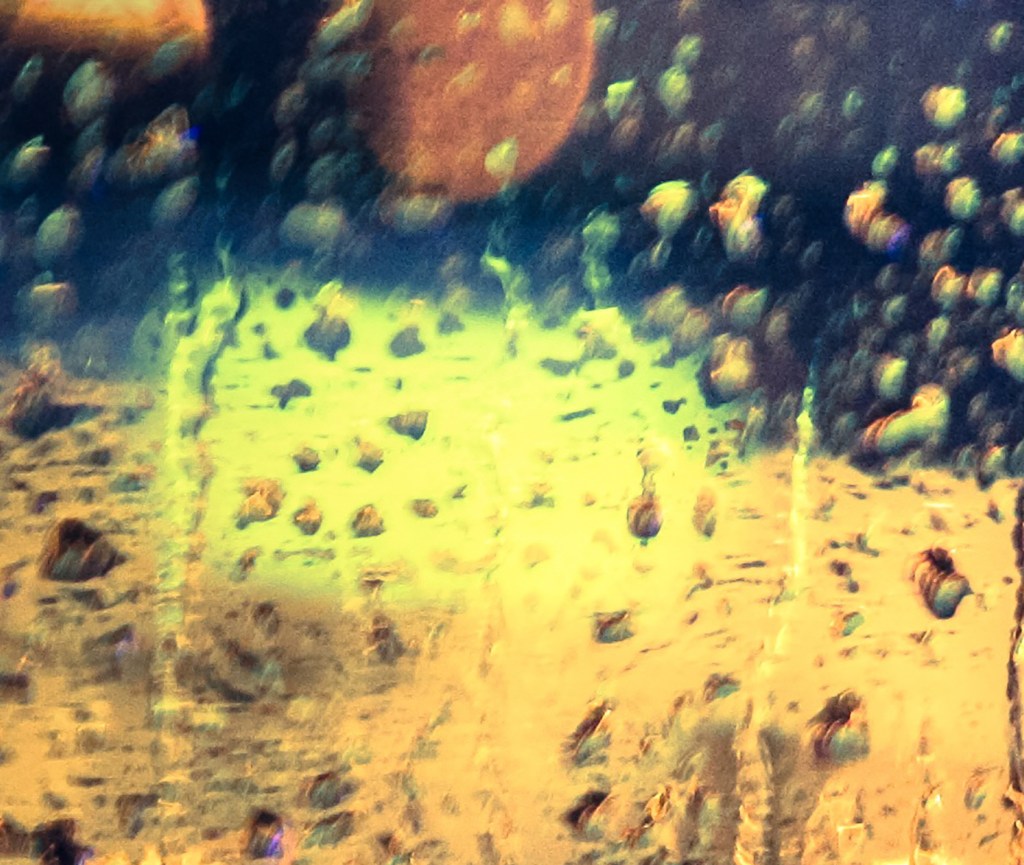Nunca he sido muy buena con los principios.
Tampoco con los finales, si es que queremos empezar con la verdad.
Voy a cerrar los ojos.
No sé muy bien para qué estoy escribiendo esto.
Tengo la impresión de que cuando acabe ya no voy a estar aquí.
Quise decir decirle decirte tantas cosas. Parecía que todo iba a estar bien.
La gente estaba mejorando. Teníamos esperanza. Planes. Deseos.
Supongo que cuando ella dice no, es no. Y punto.
Empezó con la lluvia. Creímos que anunciaba lo de siempre: agua, cosechas, tierra fértil.
Pero no paró. Uno, dos, seis, diez, veinte. Ni tromba colosal ni llovizna.
Una lluvia fría y constante, como puntos clavados en una hoja en blanco. Sin parar.
Lo que reverdeció, rápidamente se fue pudriendo, ciudades de lodo, calles pantano.
No había forma de detenerla, el agua se llevaba todos los esfuerzos, con mucha calma y constancia. Veinticuatro horas de lluvia determinada a llevarse cualquier intento de contenerla.
Tuvimos que asumir que el confinamiento en nuestras casas era la mejor idea, pero muy pronto dejo de ser suficiente refugio.
Las paredes y techos se volvieron incapaces de sostenerse con tanta agua, y los derrumbes se volvieron cosa cotidiana.
Familias enteras, enterradas entre litros de agua, concreto y muebles.
Se improvisaron refugios. «Vamos bajo tierra» dijeron. Estaciones de metro, túneles, sótanos.
Los que pudieron entrar, no volvieron a salir. Los que quedamos afuera, tuvimos que perder el miedo a ir a la deriva, improvisando balsas, durmiendo en contenedores.
Teníamos poco o nada que perder ya. Tantos días sin sol nos dejaron en un estado nostálgico permanente.
Sobra decir que la electricidad y la comida escaseaba. Se organizaron guardias para proteger lo seco. Papel y fuego, los pocos aliados que aún teníamos, para salvarnos de morir de frío o de humedad.
«Hay que encontrar a los marakames» decían. «Hay que llamar a los pastores de las nubes».
Se organizaron éxodos. Yo partí en uno de ellos.
En determinado punto del camino, los autos que aún andaban cedieron a la lluvia.
A lo lejos, sobre la carretera, se distinguían otros faros palpitantes entre la cortina de agua.
Cientos de autos detenidos, incapaces de seguir andando.
Micro arcas de noé, flotando cerca unas de las otras, manteniendo a flote lo último que queda de nosotras.
Supongo que este es el final, me dije. Y comencé a escribirte.